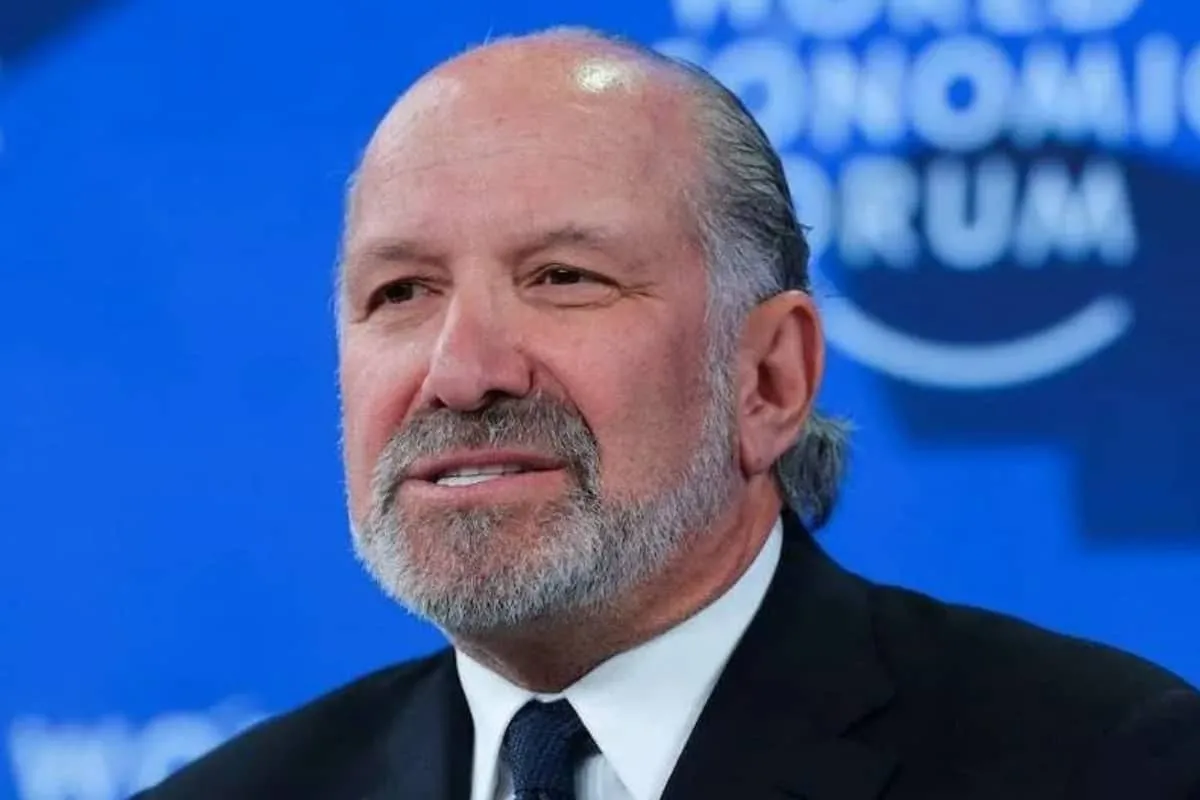De leyendas, mitos y espantos
En la CDMX, las leyendas no duermen. Fantasmas, culpas y mitos coloniales siguen vivos entre las calles del Centro Histórico.

En esta ciudad las leyendas no están solo en libros sino que caminan a nuestro lado. Sirven para explicarnos lo que los archivos no alcanzan, para ponerle rostro a la culpa, al deseo, al miedo, al pecado y a la risa. Son memoria emocional y, por lo mismo, una parte necia de la identidad nacional: vuelven cada vez que alguien las cuenta, en una cocina, en una banqueta en una cena familiar o al doblar una esquina del centro.
Si uno afina el oído, descubre que buena parte de ese repertorio nació tras la caída de Tenochtitlan, cuando la Nueva España aprendía a hablar en dos lenguas a la vez. El sincretismo no fue solo teológico: fue barrial. En el hoy tramo de Talavera, el antiguo Callejón de la Danza encendió a la ciudad con el rumor de nahuales que bailaban alrededor de una hoguera y de un arcabucero que, al irrumpir, descubrió chamanes haciendo danzas prehispánicas detrás del mito. Más allá, la figura prehispánica de Cihuacóatl, diosa que presagia desgracias y llora por sus hijos, encontró en los siglos coloniales su espejo castellano: La Llorona que recorre acequias y calles en busca de los suyos. Y entre sombras menudas. La Cuitlapantón, una mujer de estatura baja que según los mexicas, caminaba como pato y que se aparecía a los hombres presagiando una tragedia o mínimo una enfermedad.
La ciudad virreinal necesitaba también sus moralejas nocturnas. Así aparece en el Centro Histórico la Leyenda más popular de la Nueva España. Se cuenta que, en el siglo XVII, el hidalgo Don Juan Manuel, celoso y cegado por rumores de infidelidad, pactó con un el mismísimo Satanás: cada noche, exactamente a las once, debía salir de su casona y preguntar al primer transeúnte “¿Qué horas son?”; al oír “las once”, lo apuñalaba, convencido de que así sabría quién mancillaba su honor, acompañado por la famosa frase “Dichosa vuestra merced que sabe la hora de su muerte”. Tras varias muertes, la culpa lo llevó a confesarse; el confesor le impuso una penitencia imposible y según la leyenda, terminó colgado de la horca en lo que hoy es el Zócalo.
Una leyenda con dirección exacta y es que si tienes el suficiente valor, puedes visitar la Calle de República de Uruguay 90 en el Centro Histórico, como a eso de las 11:59, solo recuerda no contestar si alguien te pregunta la hora.
Otra de esas leyendas que no han muerto es la del “Padre Lanzas”, apodado Lanchitas, un sacerdote del Centro Histórico en las décadas de 1820-1830. Una noche, camino a una tertulia, una mujer le rogó dar la extremaunción a un moribundo en una casa ruinosa del callejón del Padre Lecuona (hoy República de Nicaragua). El cura escuchó una confesión interminable y salió exhausto; al día siguiente, cuando volvió por un pañuelo que había dejado, le dijeron que en esa vivienda nadie vivía desde hacía años y que el supuesto penitente llevaba mucho tiempo muerto. Desde entonces se dice que, a medianoche, todavía se oye el murmullo de aquella última confesión en ese pasaje.
Ya en el México Independiente cambiaron las formas de contarnos leyendas, pero no las ganas. A fines del XIX, el editor Antonio Vanegas Arroyo convirtió las hojas volantes en el periódico del pueblo: sucesos, milagros, crímenes y leyendas que se vendían por centavos en esquinas y atrios. Las ilustraciones de José Guadalupe Posada, diablos, calaveras, estampas populares, hicieron el resto: de esta alianza nació la calavera garbancera, rebautizada después como catrina, que sigue riéndose elegante de nuestras vanidades. En ese mismo universo transitaban espantos como el de Pachita la Alfajorera, una vendedora malhablada de dulces del barrio de La Merced, célebre en tiempos del Porfiriato; años después de morir, en agosto de 1893 empezó a correrse la voz de que su fantasma había vuelto a reclamar su cuarto en Santo Tomás La Palma, donde un nevero llamado Pablo Martínez sufría travesuras invisibles: botes de nieve volcados, barquillos escondidos, corrientes heladas. La historia fue tan sonada que Posada la grabó en la Gaceta Callejera y la prensa popular la siguió de cerca, hasta que la policía descubrió el truco: no era espectro, sino un enemigo del nevero con dos cómplices. Así, Pachita quedó como leyenda urbana de La Merced: un espanto nacido de la crónica y el impreso popular.
Al final, estas historias nos siguen porque nos sirven. Explican nuestra sociedad, nos enseñan que la moral también tiene sus sombras y que el humor y el espanto son parientes cercanos. Sal a buscarlas sin prisa: quizá no veas a La Llorona, quizá no aparezca don Juan Manuel, pero te aseguro que recordarlas es hacer que nunca mueran.
¡Sígueme para más Historias Chidas!
Rodrigo Historias Chidas
Instagram @rodrigohistoriaschidas
Facebook @historias chidas
Tiktok @historiaschidxs