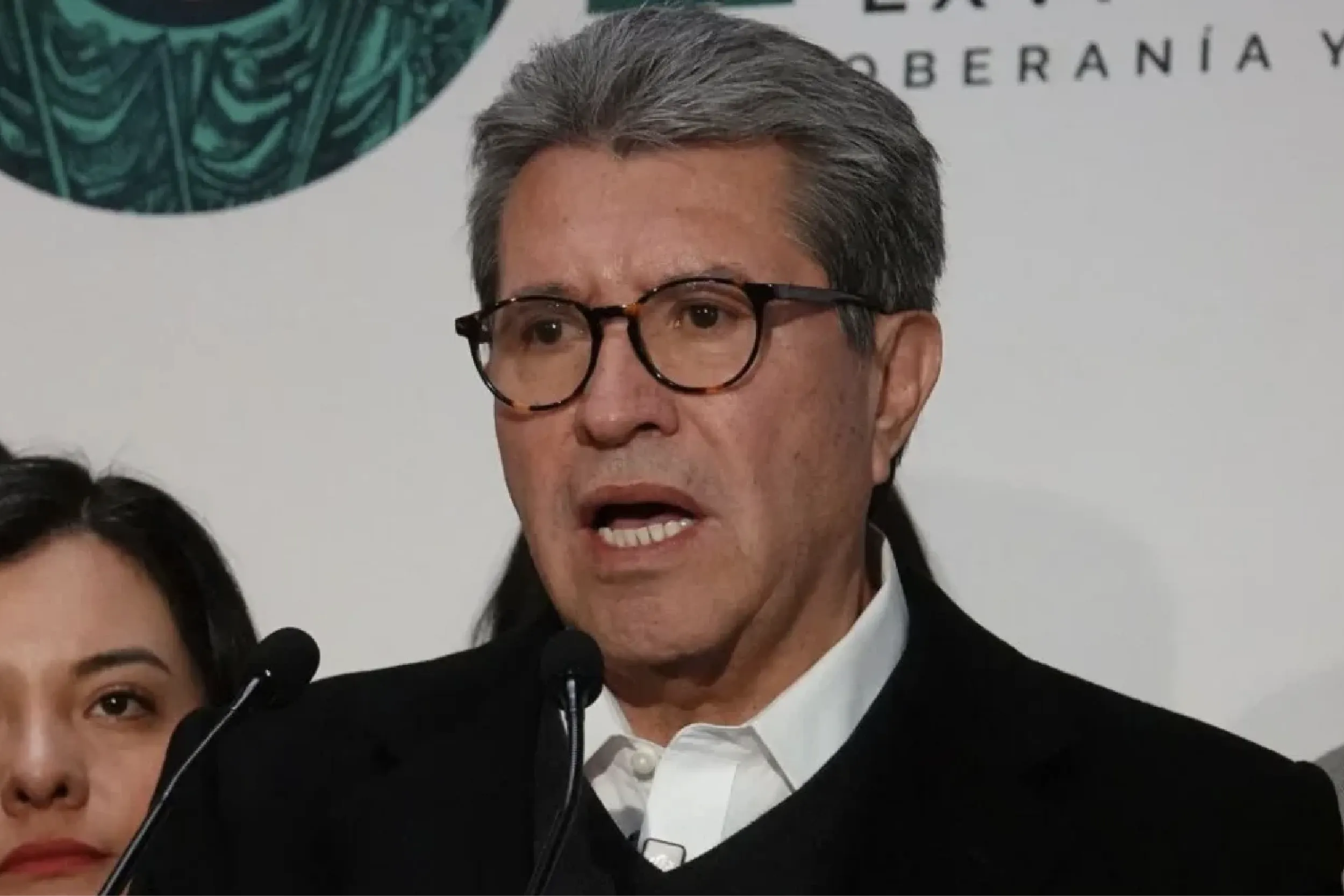Como los ajolotes, somos anfibios.
Una poderosa reflexión sobre nuestra relación con el agua en la Ciudad de México: entre lluvias históricas, memorias de lagos y errores que siguen inundando el presente.

Cuando mi abuela decía que “el agua busca su nivel”, yo lo entendía sin problema, al menos en su sentido figurado: una observación aguda sobre la naturaleza humana y el equilibrio social. Tarde o temprano, cada quien termina donde le corresponde, por afinidad, principios, mañas o simple destino. Los tramposos con los tramposos, los justos con los justos, y la verdad, por más que se le quiera ahogar, flota. Esta frase, tan popular como certera, tiene además una raíz física: el agua, por naturaleza, tiende al equilibrio y le da igual el recipiente, la época o la zona metropolitana: ¡se va a nivelar!
Pero el agua que hoy nos ocupa no es metafórica, sino literal, porque el pasado domingo 29 de junio la Ciudad de México se llevó un chapuzón histórico, de esos que espantan. Cayó una lluvia como no se veía desde 1991: más de 38.7 millones de metros cúbicos de agua. ¿Y eso cuánto es? pues para que te des una idea: el equivalente a 15,480 albercas olímpicas, 3.87 millones de pipas de agua, 38.7 mil millones de botellas de litro, o 600 millones de duchas de cinco minutos.
Y ojo: esa barbaridad de agua fue de un solo día, no de toda la temporada y como dijo el Tío Ben “con grandes lluvias vienen grandes consecuencias”, por eso aquí es donde mi abuela vuelve al escenario con su inapelable “el agua busca su nivel”. Solo que en esta ciudad anfibia (porque sí, vivimos en una), ese nivel suele estar justo encima de nuestros tobillos, o peor: en la sala o el comedor. Porque aunque lo hayamos olvidado, esta ciudad fue lago, y los lagos tienen memoria.
Por eso hoy quiero contarte lo que ocurrió un 21 de septiembre de 1629, cuando una lluvia de 40 horas terminó por inundar la ciudad durante cinco años. Sí, leíste bien ¡cinco años! Pero antes, contexto. Resulta que en los primeros años de la Nueva España, los conquistadores, más tercos que valientes, decidieron fundar su capital sobre la mismísima Tenochtitlan. Sí, en medio del lago. Brillante decisión que, quinientos años después, seguimos pagando con cada temporada de lluvias.
Hubo intentos por mantener el agua a raya. En 1555, por ejemplo, se construyó el Albarradón de San Lázaro, en el mismo lugar donde alguna vez estuvo el Albarradón de Ahuízotl, que regulaba de manera bastante eficiente la entrada de agua al Lago de Texcoco. Pero la eficiencia prehispánica no resistió la creatividad virreinal ni la tentación del saqueo: la naciente población de la ciudad se dedicó a robar los materiales del albarradón. palo a palo hasta dejarlo inservible. Herencia nacional, al parecer.
Esa zona oriente, de vocación protectora, no solo era clave para evitar inundaciones, sino también escenario de momentos históricos: ahí, Hernán Cortés construyó las atarazanas para resguardar los bergantines que navegaron el lago y sellaron la conquista.
Y hablando de personajes odiados, pasemos al villano de esta tragedia: Enrico Martínez, cosmógrafo alemán, arquitecto de soluciones hidráulicas y de problemas también. Lo puedes ver hoy, impertérrito, mirando la ciudad desde su Monumento Hipsográfico, junto a la Catedral Metropolitana, quien en 1629, le aconsejó al virrey Rodrigo Pacheco y Osorio cerrar la salida del Desagüe de Huehuetoca, aún en construcción, para evitar que se dañara con la creciente. No por maldad, sino por puro apego emocional a su obra porque llevaba años diseñando un sistema que drenara el Lago de Zumpango y desviara el Río Cuautitlán hacia el Río Tula. pero el miedo a perder su proyecto pudo más que su compromiso social.
El virrey, convencido, mandó cerrarlo pero cuando se dio cuenta de que aquello no estaba conteniendo el agua, sino acumulándola, ordenó abrirlo. Pero ya era demasiado tarde: la ciudad quedó dos metros bajo el agua (puedes dimensionar el nivel de la inundación con la cabeza de león colocada en la esquina de Madero y Motolinia). Las consecuencias fueron catastróficas: más de 30,000 muertos por hambre, enfermedades y una gestión hídrica que ni con indulgencias plenarias se salvaba.
Así fue como aquellos novohispanos tuvieron que adaptarse a vivir anfibiamente: construyeron puentes para conectar edificaciones, usaron canoas para recorrer la ciudad, celebraron misas en azoteas e incluso navegaron con la imagen de la Virgen de Guadalupe desde la Basílica hasta la Catedral Metropolitana. Pero, al parecer, en esta ciudad solo el agua tiene memoria. Porque muy pronto se nos olvidó todo lo que ocurrió. Y aunque durante siglos la ciudad convivió en relativa paz con ríos y acequias, ya para 1940 las autoridades decidieron borrar para siempre nuestra herencia mitad agua, mitad tierra, dedicándose durante una década a entubar todos esos ríos que antes se navegaban y que hoy apenas sobreviven como nombres en las aplicaciones de GPS.
Al final, mientras la Ciudad de México exista, tendremos que hacer las paces con el agua: entender nuestra ubicación geográfica, inventar nuevas y responsables formas de manejar y aprovechar las lluvias, reabastecer los subsuelos y, sobre todo, recordar que, como los ajolotes, somos anfibios.
Instagram @rodrigohistoriaschidas
Facebook @historias chidas
Tiktok @historiaschidxs