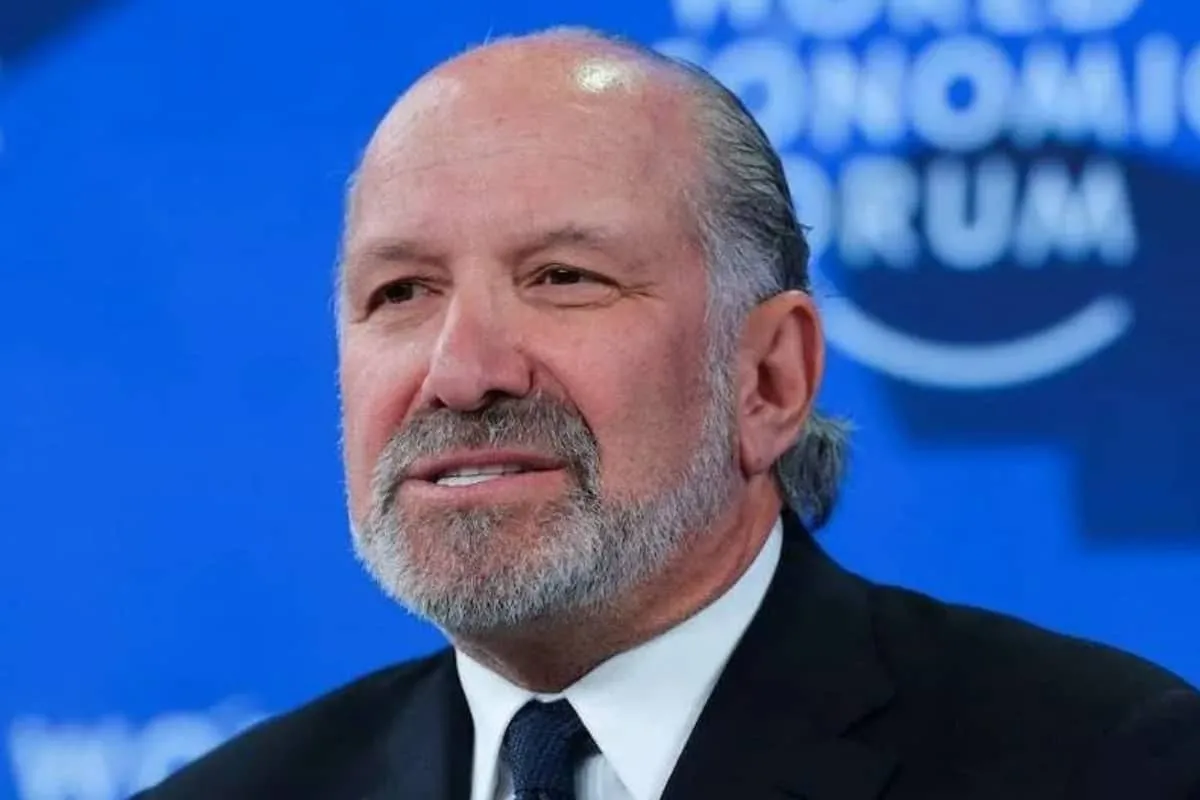Los liberales y la muerte
La Reforma liberal en México trasladó entierros de templos a panteones civiles y creó un marco laico de memoria pública. Descubre la historia.

Comonfort, Juárez y el país que llevó a los difuntos del atrio al Estado.
En el siglo XIX mexicano la muerte dejó de pertenecer por completo a los atrios y sacristías para entrar, con todas sus letras, al terreno de lo público. Los liberales no solo pelearon por leyes y constituciones: también transformaron cómo se despedía a los vivos, dónde se les enterraba y quién guardaba memoria de su paso. Ahí, en ese cruce entre higiene, ciudadanía y rito, se entiende una parte decisiva de la Reforma.
Comonfort: ordenar el duelo y sacar el entierro del atrio.
El 30 de enero de 1857, Ignacio Comonfort promulgó la Ley para el Establecimiento y Uso de los Cementerios. No era un capricho: respondía a debates de salud pública y urbanismo que, desde fines del siglo XVIII, empujaban a alejar los enterramientos del centro de las poblaciones y a regular cada etapa del sepelio. La norma fijó criterios sobre localización (fuera de las zonas habitadas, en sitios ventilados y elevados), administración y registro, y sometió los camposantos a vigilancia civil, desplazando poco a poco la práctica de entierro en templos y criptas. El mensaje político iba en clave sanitaria: el duelo seguía siendo íntimo, pero el lugar y el procedimiento del entierro pasaban a ser asunto del Estado.
Juárez: cementerios civiles, Estado laico y memoria común.
La Reforma radicalizó esa ruta. En Veracruz, el 31 de julio de 1859, Benito Juárez decretó la Ley de Secularización de Cementerios y Panteones: cesó toda intervención del clero en los cementerios y puso su control en manos de las autoridades civiles, ligándolo al naciente Registro Civil creado ese mismo verano. Con ello, nacimientos, matrimonios y defunciones quedaron bajo tutela laica. El entierro dejó de depender del fuero eclesiástico y quedó garantizado, con reglas y libros, para todos, sin distinción de credo. Fue, en los hechos, la institucionalización del panteón civil como espacio ciudadano.
Esa arquitectura legal abrió paso, años después, a los grandes cementerios modernos de la capital, con trazas ordenadas y servicios públicos; emblema de esa política fue el Panteón de Dolores, proyectado y consolidado por gobiernos liberales en el último cuarto del siglo (inaugurado en 1879), como respuesta sanitaria y administrativa a una ciudad que crecía. La modernización funeraria, de la fosa parroquial al panteón arbolado, no se entiende sin ese andamiaje jurídico.
El espiritismo en la República.
En los años de la reforma y la república restaurada, cuando el estado laico abría libertades de culto y los liberales querían sacar los ritos del fuero eclesiástico al espacio civil, el espiritismo kardeciano entró por las mismas rendijas de la modernidad: se presentaba como “ciencia del alma”, hablaba el idioma del positivismo y prometía demostrar, con métodos, gabinetes y revistas, que el más allá era objeto de estudio, no solo de fe. Hacia 1872 ya existía en México la Sociedad Espírita Central de la República Mexicana, que articuló círculos y publicaciones como La Ilustración Espírita, y para 1873 registraba decenas de grupos en distintos estados; no era religión oficial ni academia, pero sí una pseudociencia europea adaptada al clima liberal que había secularizado cementerios y creado el registro civil: si la muerte y los ritos salían del atrio, algunos liberales (y curiosos de todas las corrientes) exploraron también nuevas explicaciones para “lo invisible”. Esa mezcla de modernidad y misterio sobrevivió al siglo: a fines del porfiriato y ya en la revolución, Francisco I. Madero haría pública su filiación espiritista y sus manuales, prueba de que la corriente, nacida en Francia, halló en el liberalismo mexicano un terreno fértil para experimentar sin sotana.
Al final, lo que hicieron los liberales fue cambiar de sitio la muerte para cambiar de sitio la vida: del atrio al panteón civil, del padrón parroquial al Registro Civil, del secreto de sacristía al libro público. No abolieron el duelo, eso no lo consigue ninguna ley pero sí lo igualaron: mismo suelo para creyentes y no creyentes, mismas reglas para todos, misma memoria escrita para cada nombre. En paralelo, la época abrió una ventana a lo invisible el espiritismo, recordándonos que modernizar no es dejar de creer, sino creer de otra manera.
Esa herencia sigue ahí cada vez que entramos a un panteón arbolado y leemos una lápida con fecha y oficio; cada vez que tramitamos un acta y confirmamos que el Estado también guarda memoria de nuestros muertos; cada vez que octubre y noviembre llenan de cempasúchil las filas de nichos. Comonfort y Juárez nos dieron un marco laico para despedir; la sociedad, con sus curiosidades y afectos, le añadió preguntas, flores y velas.
Conviene entenderlo así: la Reforma no solo separó Iglesia y Estado; también unió higiene y derecho, intimidad y ciudadanía. Y en esa unión, México aprendió a honrar a sus difuntos sin renunciar a su pluralidad. Morimos distintos, sí, pero nos despedimos en común. Esa es, quizá, la victoria menos ruidosa y más perdurable del liberalismo.
¡Sígueme para más Historias Chidas!
Rodrigo Historias Chidas
Instagram @rodrigohistoriaschidas
Facebook @historias chidas
Tiktok @historiaschidxs